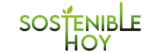El encargado de proyectos de acción climática en Uno.Cinco, Ignacio Orellana, aborda en esta columna de opinión la alarmante situación hídrica de Chile en el contexto del cambio climático global.
Durante marzo de 2025, la humanidad cruzó un nuevo umbral climático: según datos del servicio Copernicus, vivimos el segundo marzo más cálido registrado globalmente, acompañado por la menor extensión de hielo marino antártico en la historia satelital.
En febrero se observó una disminución significativa de la cubierta de hielo a nivel global, desde el Himalayas hasta la Cordillera de los Andes, en todos los rincones del planeta el hielo se está derritiendo de manera acelerada, alterando las reservas hídricas del mundo. En paralelo, la humedad del suelo en diversas regiones del planeta cayó a niveles alarmantes, y Chile no es la excepción.
La escasez hídrica ya ha dejado de ser un fenómeno excepcional y se consolida como la nueva normalidad.
El agua es el componente esencial de nuestro planeta y, ante el cambio climático, se posiciona como uno de los recursos con mayor impacto en la vida de las personas.
La Tierra tiene el 71% de su superficie cubierta por agua, de la cual el 97.5% es salada. Apenas el 2.5% es agua dulce, y solo una fracción de esa cantidad es apta para consumo humano. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Qué pasaría si este porcentaje disminuye?
Los primeros tres meses de 2025 nos han dejado una lección clara, habitamos un planeta distinto al que teníamos cuando nacimos y llegamos a este mundo. Chile se encuentra en una encrucijada particularmente crítica. Nuestra geografía, que alguna vez se celebró por su diversidad climática, hoy se convierte en un escenario de tensión permanente.
Las cifras lo confirman: en los últimos 30 años, la disponibilidad de agua en el país ha caído un 37%. Lo anterior, sumado a los 15 años de desertificación, nos hacen replantearnos los márgenes de mega sequía actuales y asociarlo a una nueva realidad. Como si hubiésemos recalibrado la normalidad al deterioro sin haberlo terminado de discutir.
Frente a esta realidad, cabe preguntarse: ¿estamos realmente preparados para enfrentar un escenario permanente de estrés hídrico, con eventos extremos cada vez más frecuentes?
Estos datos, tan impactantes como reveladores, evidencian que el cambio climático no es un fenómeno distante, sino un proceso real que está moldeando nuestro entorno, especialmente en Chile, donde las consecuencias sobre el recurso hídrico y la vida cotidiana de la población son cada vez más palpables.
Si bien se reconocen los avances técnicos en monitoreo, infraestructura y legislación, persiste una brecha crítica entre las soluciones propuestas y la realidad que viven comunidades a lo largo del país. Y es que no podemos seguir hablando de gobernanza del agua sin hablar de poder.
No podemos diseñar políticas públicas si las comunidades más afectadas no están en la mesa. No podemos hablar del recurso de ser uno de los países con mayor estrés hídrico en el mundo y mantener el corazón del código de aguas que perpetúa su gestión en algunos pocos. Y no podemos, sobre todo, seguir postergando una transición hídrica que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, no la rentabilidad.
En Chile existen más de 101 cuencas hidrográficas, pero su gestión está fragmentada entre múltiples instituciones, marcos legales heredados y una lógica de derechos de aprovechamiento que históricamente ha favorecido la especulación sobre el uso justo.
A pesar de que el país dispone de más de 680 km³ de agua superficial anualmente, la desigualdad en su distribución es abismante: regiones del sur superan los 7.000 m³ por persona al año, mientras zonas del norte y centro apenas alcanzan los 500 m³.
Esta disparidad, agravada por el cambio climático y la sobreexplotación de acuíferos, nos sitúa en un escenario de alto estrés hídrico. Las señales están por todas partes: agotamiento de fuentes, camiones aljibe permanentes, conflictos por agua entre usos urbanos y agrícolas, pérdida de humedales y comunidades enteras sin acceso digno.
El desafío es, sin duda, global. La crisis ambiental que vivimos hoy, evidenciada en datos como los de Copernicus, demuestra que fenómenos de escala planetaria nos afectan y nos obligan a repensar nuestras formas de relación con la naturaleza. Y en Chile, tenemos que relacionarnos con el agua de forma distinta, entendiendo que cada gota de agua es un recurso invaluable que requiere una administración responsable.
Esto nos convoca a transformar la forma en que educamos y actuamos ante el agua. No basta con datos y monólogos técnicos; es necesario que como ciudadanía comprendamos, de manera sencilla y directa, que cuidar el agua es cuidar la vida, la naturaleza, la economía y la estabilidad social. La fusión de conocimientos científicos y la experiencia cotidiana en el manejo del recurso es el camino hacia un modelo inclusivo.
Desde Uno.Cinco hemos impulsado una agenda que articula datos con acción, pero también, y quizás más importante, con sensibilidad. Sabemos que el desafío no es sólo técnico, sino también cultural.
En este sentido, la educación ambiental no puede limitarse a mostrar gráficos o repetir diagnósticos; debe generar empatía, cuestionar privilegios y movilizar voluntades. Eso implica formar liderazgos locales, incubar soluciones reales frente al estrés hídrico, y recuperar la noción del agua como bien común, no como mercancía. Lo que está en juego es más que un recurso: es el entramado vital que sostiene territorios, culturas y futuros posibles.
Estamos ad portas de próximas elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias; en pleno proceso de implementación de la Ley Marco de Cambio Climático en Chile y la cumbre climática global COP30 a sostenerse en Latinoamérica para mostrar estas problemáticas, y otras, a la luz del mundo.
Las ventanas para empujar transformaciones estructurales no se abren tan seguido. Estas es una de ellas. Y si la dejamos pasar, habremos elegido el silencio en lugar del agua. Y no sé ustedes, pero yo no quiero vivir en un país que se resigna a secarse sin luchar.
Si vas a utilizar contenido de nuestro diario (textos o simplemente datos) en algún medio de comunicación, blog o Redes Sociales, indica la fuente, de lo contrario estarás incurriendo en un delito sancionado la Ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual. Lo anterior no rige para las fotografías y videos, pues queda totalmente PROHIBIDA su reproducción para fines informativos.